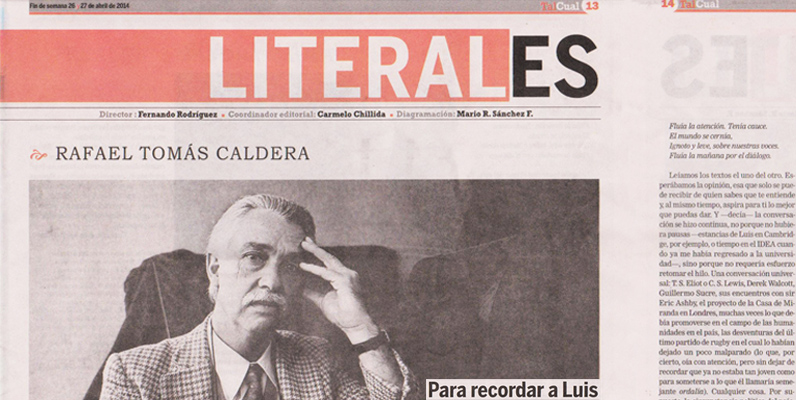Este texto formó parte del encuentro La Casa del Filósofo, un homenaje al destacado investigador, filósofo e investigador venezolano Luis Castro Leiva, celebrado el pasado 8 de abril con motivo de la exposición de Víctor Lucena en Espacio Monitor, junto a Colette Capriles, Sandra Caula y Fernando Rodríguez.
For precious friends hid
In death’s dateless night
Shakespeare, Sonnet 30
1
Difícil recordar a Luis y no pensar en aquello que recogió C. S. Lewis en su ensayo sobre la amistad, del libro Los cuatro amores, acerca de la pérdida de un amigo[1]: que no solo hemos perdido al amigo, que la muerte llevó consigo un día, y todo lo que de él podíamos recibir, sino aquello que él suscitaba en cada uno de nosotros. Porque, sin duda, la amistad es siempre mayéutica.
Llegaba Luis, tan múltiple en las facetas de su rica personalidad, y ya el grupo no era igual. Ocurrente y dotado de un talento histriónico que lo hacía capaz de imitar, por ejemplo, cualquier acento latinoamericano, por no decir nada de su perfecto acento francés e inglés, no solo refería lo dicho por algún personaje: lo hacía presente, sin dejar de salpicar la anécdota con una picardía muy suya, nunca ofensiva. Andaba a veces en modo depresivo, dejected: diría entonces que estaba stanco da morire. Sin embargo, aun entonces era capaz de una mirada llena de humor sobre las realidades más cotidianas, que cobraban en su palabra —verdadero talento poético— caracteres muy singulares. No iba a la facultad de Derecho de la Central: iba a Marsella. Aquel educador que respetaba y admiraba era, en su conversación, Vasconcelos; el Presidente Caldera, Fabio Máximo…
Con ello, como decía, Luis suscitaba en el grupo de amigos, acaso reunidos en el cafetín de la universidad, reacciones, comentarios, ocurrencias que ninguno habría tenido por sí solo. Perdimos, pues, también lo que su presencia sacaba de los talentos dormidos en cada quien, que enriquecía la vida de todos. No me parece necesario argumentar más lo que resulta obvio para los que estamos unidos por su recuerdo.
2
A mi regreso del doctorado, cuando Luis preparaba su enorme tesis para Cambridge, nos reencontramos en Sartenejas. Había pasado años sin verlo, desde nuestros tiempos en la facultad de Derecho, donde se graduó antes que yo. Estaba la Simón Bolívar en sus primeros años —era 1975—, aún en construcción y con todo el encanto de aquel valle donde el rector Mayz, nuestro amigo común, ensayaba su magnánima obra de rector fundador y de jardinero aficionado, muy aficionado por cierto.
Comenzó entonces una etapa de frecuentación cotidiana, de horas compartidas, con sueños, trabajos, proyectos y dificultades comunes. Desde ese tiempo, la conversación —podría decir— se hizo universal y continua, ya hasta que se fue del todo. Unos versos de Jorge Guillén[2] lo dicen en forma perfecta:
Andábamos, hablábamos: amigos
En amistad, sin meta.
Fluía la atención. Tenía cauce.
El mundo se cernía,
Ignoto y leve, sobre nuestras voces.
Fluía la mañana por el diálogo.
Leíamos los textos el uno del otro. Esperábamos la opinión, esa que solo se puede recibir de quien sabes que te entiende y, al mismo tiempo, aspira para ti lo mejor que puedas dar. Y —decía— la conversación se hizo continua, no porque no hubiera pausas —estancias de Luis en Cambridge, por ejemplo, o tiempo en el idea cuando ya me había regresado a la universidad—, sino porque no requería esfuerzo retomar el hilo. Una conversación universal: T. S. Eliot o C. S. Lewis, Derek Walcott, Guillermo Sucre, sus encuentros con sir Eric Ashby, el proyecto de la Casa de Miranda en Londres, muchas veces lo que debía promoverse en el campo de las humanidades en el país, las desventuras del último partido de rugby en el cual lo habían dejado un poco malparado (lo que, por cierto, oía con atención, pero sin dejar de recordar que ya no estaba tan joven como para someterse a lo que él llamaría semejante ordalía). Cualquier cosa. Por supuesto, la circunstancia política del país, donde fue siempre tan lúcida su percepción y acerada su palabra.
Y eso, andando por Sartenejas, en la oficina del departamento de filosofía o en algún salón de la vieja casa del idea y, tantas veces, llevándolo o trayéndolo en el carro porque el suyo estaba descompuesto. La relación de Luis con el automóvil, que yo recuerde, siempre fue muy especial: una mezcla de fantasía y de continuo sufrimiento mecánico. Herby quizá fue el carro más fiel que tuvo: no en vano la simplicidad y reciedumbre del Volswagen es capaz de aguantar a un conductor descuidado y temperamental. El Renault que le siguió y luego el Lada merecerían capítulos de una narración bastante anecdótica. Pasamos, pues, muchos ratos juntos en el camino a la Simón o de regreso —por el camino de Larissa, diría Luis—, con todo lo que se puede conversar en las rutas caraqueñas.
3
Era un hombre en quien estaba despierto el espíritu. Con las fragilidades propias de toda carne, pero con un afán de verdad, una pasión por comprender y un sentido de justicia que hacía de la suya una presencia viviente. Presencia socrática, diría, no con la contundencia de una respuesta al uso, que acaso no tenía (menos aún contaminada de ideología), sino con la certeza de una pregunta. En todo ambiente: en la cancha de rugby o en la piscina; en el aula de postgrado; en una reunión social donde por eso, a pesar del agrado de su trato, podía resultar incómodo. Ajeno al miedo, procuraba ver y decir lo visto, aunque ello provocara una confrontación con su interlocutor del momento.
Su presencia así era real: capaz de suscitar interés o asombro, de sacudir, de entretener también. Sin dejar al interlocutor en su estólida indiferencia, como la encontramos tan a menudo en esta sociedad hiperinformatizada en la cual nos ha tocado vivir. Podría decir con Alfonso Reyes que “todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres”.[3]
De allí quizá su enorme capacidad de zahorí: buscador de fuentes escondidas, ríos subterráneos. Esa pasión por despertar el ángel dormido en más de una persona que ahora destaca en la vida nacional, de recoger a quienes andaban desorientados y realengos para darles un propósito: para hacerles encontrarse y encontrar su camino.
Su vocación de estilo podía llevar a su amigo el artista italiano Getulio Alviani a decir ante las exigencias de un diseño: Castro, tu mi fai impazzire. Había salido ya del estrecho cerco que puede tender la vida académica y, con mucha libertad, hablaba con voz propia. Tenía el sentido de veneración que corresponde a quien conoce grandes obras de la tradición y posee un fino sentido histórico; pero no pagaba impuestos a los prestigios ni se guiaba por argumentos de autoridad. Aprendió de su maestro Michel Villey el desenfado de quien se enfrenta a un texto —el que sea: texto de ley, cita de un autor inglés medieval, poeta o el propio Heidegger, tan reverenciado en la circunstancia— con el más ingenuo y agudo afán de comprender. Y así lo hacía, sin miedo de torturar a sus alumnos en aquel seminario o grupo de estudio.
Sufría, eso sí, con su propia expresión enrevesada —no solo escribió en arameo, como pudo decir Manuel Caballero, sino que más de una vez habló así—, lo que dejó con la boca abierta a quienes lo escuchaban. Alguno recordará el denso silencio que se produjo en la defensa de tesis doctoral de Javier Sasso, a propósito de una larga y difícil pregunta de Luis: cómo sería aquello para dejar perplejo a Javier, tan erudito, tan elocuente, de tan penetrante inteligencia.
4
Al recordarlo ahora no deja de venir a memoria el verso de Shakespeare en uno de sus sonetos: For precious friends hid /in death’s dateless night. Nunca le fue ajeno el pensamiento frecuente, la meditación en nuestra hermana la muerte. Su interlocutor del momento era quizás Orlando, de discreta presencia, capaz de llevar el hilo de su discurso, sin el miedo que suele acometer a quien se acerca al tema. No habría sido un espíritu despierto, como dije, si no se hubiera colocado con tanta lucidez frente a la muerte.
¿Resultado acaso de una cierta tendencia pesimista? No, pienso que no. Profunda inteligencia, que lleva consigo un inevitable sentido del misterio de la existencia. Luis podría haber escrito estas palabras de Benedicto XVI: “De algún modo deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte; pero al mismo tiempo, no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados (…) La expresión ‘vida eterna’ trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida”.[4]
En el núcleo de su persona estaba la herida de la trascendencia. Nunca pudo ser, a Dios gracias, un animal adaptado a esta tierra. Lleno de iniciativas, algunas de gran sentido práctico, otras más bien hechas de sueños, tuvo como con los automóviles, una difícil relación con el dinero, el orden de los papeles en su escritorio, el lugar donde dejaba las llaves. Porque estaba en tensión hacia lo invisible.
Death’s dateless night. Acaso Bloom exagera en su amor por Shakespeare cuando dice que inventó lo humano. Pero sin duda dio expresión ajustada a algunas de nuestras experiencias más profundas. A los quince años del tránsito de Luis, uno quisiera —a más del recuerdo— penetrar esa noche intemporal donde se nos esconde su presencia.
Rafael Tomás Caldera
Caracas, 8 de abril 2014
[1]Lamb dice en alguna parte que si de tres amigos (A, B y C) A muriera, B perdería entonces no sólo a A sino «la parte de A que hay en C», y C pierde no sólo a A sino también «la parte de A que hay en B». En cada uno de mis amigos hay algo que sólo otro amigo puede mostrar plenamente. Por mí mismo no soy lo bastante completo como para poner en actividad al hombre total, necesito otras luces, además de las mías, para mostrar todas sus facetas. Ahora que Carlos ha muerto, nunca volveré a ver la reacción de Ronaldo ante una broma típica de Carlos. Lejos de tener más de Ronaldo al tenerle sólo «para mí» ahora que Carlos ha muerto, tengo menos de él. Los cuatro amores, Madrid, Rayo, 2006, p. 73.
[2]El diálogo, en CÁNTICO.
[3] Oración del 9 de febrero.
[4]Carta encíclica Spe salvi, n. 12.